Por Lic. Mirko Balanza Dávalos
Al cumplirse 200 años de la fundación de Bolivia, la reflexión crítica sobre su trayectoria institucional no es solo un ejercicio conmemorativo, sino una necesidad política. Desde la proclamación de independencia en 1825, el país ha transitado por una historia marcada por rupturas constitucionales, reconfiguraciones del poder, y desafíos persistentes en la construcción de un Estado moderno y una ciudadanía justa. Este escrito busca analizar, desde un enfoque de ciencia política, los logros, retrocesos y desafíos que han definido el proceso estatal boliviano.
El tipo de régimen y la fragilidad constitucional
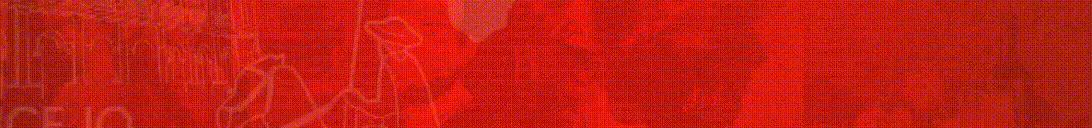
Bolivia ha experimentado múltiples formas de régimen político: desde repúblicas elitistas y centralizadas, hasta ensayos de democracia representativa y regímenes autoritarios. Durante el siglo XIX, el régimen político estuvo dominado por caudillos militares y oligarquías regionales. La inestabilidad institucional fue la regla, con muchos golpes de Estado o intentos de golpe hasta la transición democrática de 1982.
A pesar de la estabilización formal del sistema democrático en las últimas cuatro décadas, Bolivia presenta características de un régimen híbrido, donde coexisten prácticas democráticas (elecciones regulares, sufragio universal) con mecanismos informales de concentración de poder. El hiperpresidencialismo y la débil independencia judicial reflejan lo que O’Donnell denominó “democracia delegativa”, donde la legitimidad electoral sirve para justificar el debilitamiento de la institucionalidad estatal.
La calidad de la democracia: avances y límites
El tránsito democrático iniciado en 1982 marcó un punto de inflexión. Bolivia logró consolidar elecciones competitivas y una creciente pluralización del sistema de partidos, al menos hasta mediados de los 2000. Sin embargo, la calidad de la democracia ha estado limitada por factores estructurales: precariedad institucional, clientelismo, corrupción y exclusión social.
El proceso constituyente (2006–2009) abrió una ventana de oportunidad para repensar el orden político. La Constitución de 2009 introdujo principios como la democracia intercultural, directa y comunitaria, y reconoció derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la implementación ha sido contraproducente: la centralización del poder en el Ejecutivo y la cooptación del Órgano Judicial han restringido los espacios de deliberación plural y la autonomía institucional, como también, vulnerado el Estado de derecho.
Ciudadanía y exclusión: una construcción incompleta
En estos 200 años de historia, Bolivia no ha logrado construir una ciudadanía plenamente inclusiva. Durante el siglo XIX, solo podían participar en la vida política los hombres que sabían leer y que tenían propiedades. Eso dejó fuera a la mayoría de la población.
La Revolución de 1952 marcó un gran cambio: se amplió el derecho al voto para todos, se reconocieron derechos laborales y se hizo la reforma agraria. Fue un paso importante hacia la inclusión democrática.
Sin embargo, aún hoy, muchas personas, sobre todo en zonas rurales e indígenas, no pueden ejercer plenamente sus derechos. Acceder a servicios, participar en política o ser escuchados sigue siendo difícil para muchos.
Desde la teoría democrática, se puede decir que Bolivia ha pasado por dos modelos de ciudadanía: uno más formal, basado en leyes y derechos individuales, y otro más populista, donde el vínculo directo entre el pueblo y el líder reemplaza a las instituciones. Esta forma de hacer política debilita la participación activa y el debate ciudadano.
Centralismo y conflictos territoriales
El centralismo estatal ha sido una constante a pesar del discurso autonomista. La administración central desde La Paz ha ejercido un control vertical sobre departamentos y municipios, profundizando tensiones regionales. Los procesos autonómicos, especialmente desde 2005, prometían una descentralización efectiva; sin embargo, la práctica ha estado condicionada por la lealtad política de los gobiernos subnacionales al Ejecutivo central.
Los conflictos territoriales tanto entre niveles del Estado como entre comunidades reflejan la persistencia de un Estado que no ha logrado construir un orden territorial legítimo y estable, ni asegurar la convivencia intercultural que la Constitución promete.
Participación indígena: entre reconocimiento y subordinación
Bolivia ha sido uno de los primeros países en América Latina en reconocer, en su Constitución, los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Esto fue un paso importante hacia una mayor inclusión. Sin embargo, ese reconocimiento en los papeles no siempre se ha convertido en autonomía real. Muchas veces, el discurso indígena ha sido usado por quienes están en el poder sin que eso signifique una verdadera participación o respeto a sus decisiones.
Un ejemplo claro es el conflicto del TIPNIS en 2011. El Estado quiso construir una carretera sin el consentimiento de los pueblos que vivían en ese territorio, lo que mostró una contradicción: se hablaba de respeto a la autodeterminación, pero se imponían decisiones desde arriba.
Desde la teoría política, esto muestra un problema: hay reconocimiento simbólico (como dice la autora Nancy Fraser), pero no hay suficiente representación política real para los pueblos indígenas. Es decir, son reconocidos, pero aún no tienen el poder que deberían.
Identidad nacional y regionalismos: un país que aún busca integrarse
Bolivia es un país con una enorme diversidad cultural, regional y geográfica. Esa riqueza, aunque valiosa, también ha dificultado la construcción de una identidad nacional compartida. A lo largo de la historia, los distintos departamentos han desarrollado identidades propias —algunas muy marcadas— que en ocasiones han entrado en conflicto con la idea de un proyecto común de país.
El centralismo histórico, con el poder concentrado en La Paz, ha generado malestar en regiones como Santa Cruz, que en las últimas décadas ha impulsado discursos de autonomía e incluso de confrontación con el gobierno central. Este tipo de tensiones no son solo políticas, sino también culturales y económicas.
En lugar de fortalecer la unidad nacional, muchas veces el Estado ha alimentado divisiones al imponer un modelo desde el centro, sin suficiente diálogo con las regiones. Aunque la idea del Estado Plurinacional buscó incluir esa diversidad, en la práctica aún persisten desconfianzas y desigualdades entre regiones.
La construcción de una identidad nacional sólida en Bolivia requiere reconocer las diferencias sin que eso signifique separación o competencia destructiva. Se trata de construir un «nosotros» que incluya a todos, sin imponer una única forma de ser boliviano.
En conclusión, el bicentenario de Bolivia debe ser la oportunidad para repensar el pacto republicano. Esto implica ir más allá de las celebraciones oficiales y preguntarse por las condiciones necesarias para una democracia sustantiva. Requiere fortalecer la institucionalidad, garantizar la independencia de poderes, reconstruir los vínculos sociales a través de la igualdad ante la ley, del reconocimiento de la diversidad territorial e identitaria como pilares fundamentales del Estado.
El futuro no está garantizado por la Constitución ni por la historia: dependerá de la voluntad colectiva de reconstruir un orden político que articule representación, participación y deliberación. Bolivia necesita un nuevo acuerdo nacional, no basado en la hegemonía de un grupo o líder, sino en la convivencia democrática de sus múltiples regiones.

